
EL HOBRE DE ARCILLA
El hombre de arcilla supo colocarse junto a la manga ancha y abundante del cuerno de la fortuna. En vez de comprometerse con la rutina y acudir a las salas de una escuela de arte, ora así de notorio, ora moldeado como conviniera para que los artistas aspirantes a tal nombre hicieran anotaciones, copias y retratos teniéndole a él como ejemplo. Sin necesidad de otorgarse a la ciencia a fin de proceder al estudio y la experimentación, vivió moderadamente jubiloso, desocupado- en la coincidencia de nombrar así a quien existe sin obligaciones laborales- conforme con la atención recibida y carente de dilemas económicos. Una bendición y una suerte para él cuyo origen estuvo en la inteligente perspicacia de una mujer en su cenit. Una mujer decidida y sagaz que supo ver en él mil y una posibilidades, alicientes y potencias que habrían de surtir los efectos oportunos tras acceder a todo ello con cierta delicadeza. Y, puesto que ninguno de los dos se opuso a lo que le tocó cuando pactaron roles, hábitos y conductas, no tardaron en celebrar unos esponsales de los que quedan en la memoria. Ambos sabían lo que querían del otro, lo que esperaban, y asumieron las necesidades que el cónyuge considerara satisfactorias, lealmente.
El hombre de arcilla emparentaba a partir de entonces con la sociedad del éxito.
Ella, del brazo de su flamante marido- y con él- estaba lista para el triunfo.
Se distinguió no sólo por ser la parte intelectual de la pareja sino por su profesionalidad y éxito social. Desahogada económicamente sin alcanzar el escalón de la opulencia, vivía y dejaba vivir, pidiéndole a los días sólo la atención necesaria. Desde que conoció al hombre de arcilla supo que comparecería en público cada vez más dueña de los resortes del asombro ajeno y, por qué no decirlo también de las envidias generadas.
Desde entonces, desde el día en el que declararon su amor sin las salvedades del tú a tú y a cubierto en el terreno de lo privado, no hubo acontecimiento en el que se requiriera la presencia de ambos al que dejaran de acudir. Querían mostrarse unidos, resplandecientes y ungidos por la vida. Y sucedía así, pero estableciendo unos prolegómenos, dedicando un tiempo previo a sus personas, cual resultaba indispensable y singular. Desplazarse con objeto de participar en fiestas, celebraciones y todas las variantes de representación social que pudieran imaginarse, constituía una parte innegociable de su mismo trato sentimental y no había nada que discutir al respecto. Pero el éxito de cada uno de esos compromisos exigía una preparación meticulosa. El reto debía comenzar con el deleite de la pareja entre las sábanas, obrar con amor hasta el éxtasis y luego un después todavía más especial. El caso es que, considerándolo todo como una cuestión de orden en primer lugar, un factor de gloria ejercido con entusiasmo y también parte de la urdimbre admisible para alcanzar las metas propuestas, nunca hicieron acto de presencia en público sin darse antes al sortilegio.
Un imperativo del todo ceremonial y reglamentario transitando por los territorios de Eros y Afrodita. ¿Tan importante como para ser consecuentes con el mismo cada vez que se presentara la oportunidad de pertenecer a la nómina de invitados, por ejemplo, de un cóctel de empresa?
Se entregaban a los azares amorosos con toda intensidad. Del gesto más leve a la caricia capaz de conseguir el alborozo máximo, igual al ser recibido que por el mismo hecho de depararse, todo merecía cuidado extremo y concentración. Afinidad, encanto, seducción, empuje y arrebato. Envites de placer cuya naturaleza los haría obscenos a los ojos sancionadores de los puritanos, apuestas carnales repletas de pasión sin reglamento, andanadas de gusto dignas de Satán… aunque las apetencias de la mente resultaran pulsión sola, nunca repercusión y gesto. Al fin, cuerpos abrasados en su caldo e imparables en la impudicia, sí, pero lejos de todo estigma porque lo ocurrido en la intimidad en la intimidad es y solo en la intimidad.
Lo notorio sobrevenía a partir de ciertas destrezas, naturales modos y maneras que, durante el transcurso de cada uno de aquellos volcánicos encuentros, ella puso en juego. Se manifestó experta a la hora de modelar el ariete de tierra en recordados instantes objeto de su delirio, divina manipulando el ingenio otrora invicto entre los pétalos labiales de sus sonrosados recovecos: puta y señora pero magnificentemente artesana, quien hacía de la barra de piedra, columna. Sin embargo, también una habilidad superior y rango cuyo logro completo daba lugar a un acto de creación escultórica memorable: atusándole los cabellos en un principio, ya concluida la suerte de las sábanas y el aseo personal que precedía a todo revestimiento de gala, valiéndose de las privanzas antes dichas, armaba su ser de complaciente frenesí para, mediante la intervención mágica de sus manos, hacer del hombre de arcilla, sin sombra de duda, una presencia especial. Fuera galán famoso, conocido hombre de negocios, auténtico titán de la política, notable entre los artistas merecedores de sobresaliente o, en fin, varón hermoso y conocido con el que acudir igual a un cóctel que a la ópera, el milagro estaba servido.
“Buenos días, mister Brosnan”, escuchaba el hombre de arcilla de parte de los porteros de los hoteles a los que acudían para asistir a una conferencia. Y él, solícito, se distanciaba un tanto de su esposa para corresponder imitando cualquiera de los actos y posturas al estilo de Remington Steele o 007.
Otro día escuchaba murmullos a su paso y, sin remilgos ni dilación, contentaba igual a las madres de familia que a las jovencitas con un cuidado repertorio de las mejores apariciones que se le conocen a George Clonney, aclamado como tal.
El éxito y la distinción del brazo de ella, pagada de sí y dueña de ese mundo.
Sin embargo, ya que la vida hace y deshace a su antojo, quisieron las parcas llevarse en primer lugar a la buena dama y la muerte ajena fue para el hombre de arcilla un pretexto para ir aviando, la excusa para olvidarse de vivir e ir muriendo poco a poco. Sin plazos, sin ruidos…
Sin los bálsamos, sin el ungüento placentero y vital constantemente recibido durante sus años de gloria, sin la gozosa humedad de aquella mujer lasciva, se le fue cuarteando la vida y, poco a poco, cada vez más sediento, terminó por fragmentarse y ser arrastrado por los aires como ocurre con el frágil polvo de las edades.
Un día dejó de ser rastro y se contó lo último que podía narrarse de él.
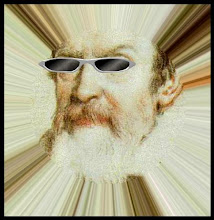
No hay comentarios:
Publicar un comentario