 Del autor venezolano Gabriel Jiménez Emán...
Del autor venezolano Gabriel Jiménez Emán...HELENA DE LAS UVAS
Contraje mis últimas nupcias con una mujer enamorada de las uvas, llamada Helena. Al principio me llenaba de encanto besarla sobre alfombras tapizadas de uvas, sintiéndonos desnudos entre los fríos granos, enterrándonos llenos de éxtasis en gigantescos racimos que ella hacía traer de no sé qué lejanos países donde, según ella, se daban las uvas más bellas de la tierra.Concluidos los ritos del sexo, quedaban restos de uvas aplastadas, cuyo olor fue compenetrándose con las habitaciones donde amábamos y, finalmente con ella. Debo confesar que al comienzo también me agradó su olor a uva arrancado del corazón de Italia, hasta el punto de levantarme en una exquisita atmósfera de embriaguez. Después fueron sus palabras, convertidas en el aroma del vino, las que habitaron mis más oscuros rincones. Más tarde –como era de suponerse– fui yo el nuevo impregnado de aquellos magníficos halos.Por toda la casa había botellones repletos de los más codiciados vinos, preparados por Helena. Manejando sus manos finas, casi transparentes, elaboraba deliciosas mezclas en pocos instantes. «Prueba –me decía a menudo– he descubierto un nuevo aroma».Con el tiempo, ambos fuimos adquiriendo un extraño color rojizo, el cual producía en los demás muecas de verdadero asco. Debido a ello decidimos salir poco de la casa; comprábamos provisiones para varios meses con el fin de permanecer allí la mayoría del tiempo, haciendo el amor y bebiendo.Una mañana, viendo que nuestras provisiones habían llegado a su fin, decidimos salir en busca de otras. Helena me dijo que deseaba salir sola, y al abrir la puerta cayó desvanecida. Con ayuda de algunos estimulantes logré que se restituyera, pero en cada nuevo intento que hacíamos de salir, sucedía lo mismo.Los días pasaban, y el hambre crecía. Pedir ayuda era casi imposible, debido a lo alejado de la casa del resto de la ciudad.Gritamos muchas veces, pero nos dimos cuenta que nuestras voces endebles eran escuchadas solamente por nosotros mismos; nuestra compenetración con los secretos del vino fue lo único que logró alentarnos a vivir un poco más. Tratamos incansablemente de consolarnos en él; lo sudábamos, lo llorábamos, tomábamos largas luchas con él, y finalmente lo sustituimos por toda otra clase de líquidos. Nos fuimos tornando más rojizos, más transparentes, más tristes.Siguieron interminables vómitos donde la sangre y el vino se confundían en una sola mezcla, formando coágulos de olor insoportable.Viendo que las horas se le escapaban, Helena me hizo conducirla a una habitación hasta ese momento desconocida por mí, donde tenía instalado un majestuoso altar en honor a un dios sonriente y regordete, cuya imponente fotografía colgaba del techo, llamado Baco. Allí oró, metiendo la cabeza entre los muslos. Las palabras, confundidas con gemidos, producían un aterrador eco entre sus piernas.Finalmente, una tarde lluviosa y apagada, Helena murió. Lloré todo un día sin parar, llenando de vino todos los lugares por donde pasaba. Después, reuniendo mis últimas fuerzas, logré pasar el umbral de la puerta con Helena en mis brazos, la cual se hacía cada vez más liviana y más cálida. Por la noche, abrí una fosa en el patio y le di sepultura.Nunca imaginé poder soportar todo aquello, porque jamás me gustó el vino. Ahora, vuelto a una vida rutinaria y vacía, pienso en ese último matrimonio mío, muy extraño en verdad.
Tomado del Libro “Los dientes de Raquel”, 1993. Monte Ávila Editores Latinoamericana.
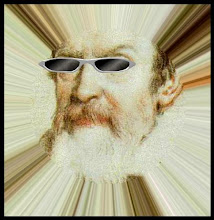
No hay comentarios:
Publicar un comentario