

El domingo apareció publicado: Juan José Millás se acordaba del poeta fallecido, del gran Ángel González...
UN CÚMULO DE DISPARATES
Por Juan José Millás
INFORMACIÓN DE ALICANTE 20 de enero de 2008
Hace un siglo, cuando estudiaba preuniversitario en el instituto Ramiro Maeztu de Madrid (sección nocturna), nuestro profesor de literatura (Emilio Miró) llevó un día a clase a un poeta llamado Ángel González cuyos versos habíamos leído previamente con asombro. Se trataba de un señor muy serio, de traje y corbata, que se ganaba la vida en el ministerio de Obras Públicas, no recuerdo en calidad de qué. Se expresaba como un poeta y vestía como un funcionario, combinación extraordinaria para quienes veníamos de leer a los malditos. La vida pasó, nos hicimos mayores y volví a coincidir en alguna ocasión, aquí o allá, con Ángel González, para quien los años, increíblemente, discurrían al revés. En cada encuentro parecía menos señor, más joven, hasta el punto de que en ese proceso contradictorio un día dejó de ser funcionario y de vestir trajes oscuros (creo que hasta se quitó un bigote negro). Recuerdo haber imaginado por entonces un relato según el cual todos nacíamos oficinistas, condición de la que se escapaba tras realizar unas oposiciones durísimas. Si atendíamos a su nuevo aspecto, Ángel González había sacado el número uno de su promoción en aquel concurso inverso de méritos. Aunque era veinte años mayor que yo, su loca carrera hacia la juventud obró el milagro de que en unos de nuestros posteriores encuentros tuviéramos los dos la misma edad. Mi fascinación por su poesía comenzó a proyectarse también sobre su persona. En pocos años, y si exceptuamos sus versos, no quedaba en él absolutamente nada de aquel señor tan serio que nos había visitado en el Ramiro de Maeztu. He de añadir que mis contactos con Ángel no eran frecuentes, sino casuales, fruto del hecho de frecuentar, ocasionalmente al menos, los mismo ámbitos.En esas estábamos cuando Juan Cruz (que llegó a joven sin necesidad de pasar, como otros, por una etapa de funcionariado) propuso que montáramos un restaurante mexicano donde reunirnos, comer tacos, beber tequila y cantar rancheras. La idea era lo suficientemente loca como para que nos adhiriéramos a ella un grupo de personas que él fue reuniendo de las distintas vidas paralelas entre las que discurre su existencia. Entre aquellas personas se encontraba (milagrosamente para mí) Ángel González (creo que llegamos a ser en total 15 ó 16 socios -todos raros- cuya presencia en las antesalas de los notarios, donde firmábamos escrituras y ampliaciones de capital, llamaba poderosamente la atención de la gente de orden). Fue, lógicamente, la etapa en la que más lo traté y en la que le escuché cantar. Cantaba con una voz algo queda y llena de matices. A mí me parecía mentira gozar de aquel privilegio. Era un milagro que la vida me permitiera comer, beber y pasar las horas junto a aquel poeta admirable al que había conocido, hacía ya veinte o treinta años, gracias a mi profesor de literatura de preuniversitario.El restaurante, de nombre El Comal, no fue bien desde el punto de vista económico. Muchos sábados (el día, teóricamente, de mayor afluencia) lo cerrábamos para los socios y pasábamos la tarde en él, recibiendo visitas. Juan Cruz nos salvó de un par de suspensión de pagos aportando nuevos socios cuyos dineros nos proporcionaron un poco de oxígeno. Finalmente, con todo, tuvimos que liquidar el supuesto negocio. Todos nos fuimos a casa enormemente ricos de experiencias. Desde ese punto de vista, para el que los libros de contabilidad no disponen increíblemente de ningún apartado, El Comal fue un éxito sin precedentes, digno de figurar en la historia de la restauración española (si no en la de la poesía).La desaparición del restaurante hizo que mis contactos con Ángel González regresaran a la condición casual anterior. Uno de esos encuentros -el último- tuvo lugar hace un par de meses, en Oviedo, cuando ambos fuimos investidos doctores honoris causa por esa universidad. En un momento de la solemne y rara ceremonia, mientras Ángel pronunciaba un poema disfrazado de discurso, pensé que la vida era absurda, disparatada y quizá maravillosa. La vida era un sueño, un sueño en el que yo había soñado que llegaba a ser socio (¡y en un restaurante mexicano!) de un poeta al que admiraba desde la juventud. Y que, pasados los años, me investían junto a ese mismo poeta doctor honoris causa de una universidad especialmente querida. ¿Cabe mayor cúmulo de disparates en tan poco tiempo? Seguramente sí, pues el sueño, pese a la aparente desaparición de Ángel, continúa.
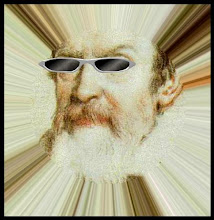
No hay comentarios:
Publicar un comentario