
Hay un parque, no precisamente en mi barrio, pero de paso para mí casi todos los días, un parque como aquel de la canción entonada años ha por Víctor y Diego, probablemente dentro de poco ni parque ni “ná”, hay un parque que conozco. Es un parque pequeño cada día más sucio, menos amable. Donde los nuevos vecinos, personas que llegan de tierras americanas confunden la celebración de un ocio por separado del de las demás comunidades con la acampada en tierra propicia para las hogueras: ya existen en ese parque zonas de ceniza y rescoldos. Un parque insalubre por obra y gracia de éstos, aquellos y los de más allá, autores de la proliferación de basura imposible de contener en el constante descalabro de las papeleras. Y, sin embargo, el parque ni mata ni derrota. El parque, “con unos bancos cansados de ayudar a descansar”, “con unos árboles viejos que no pudieron guardar/ su morera ni sus nidos; ni pudieron respirar”- sigo recordando la tonada- triste parque, sufre ahora, para abundar en la calamidad, una ordenanza municipal que impide la presencia de perros, incluso si son paseados con bozal y correa… ¡Que no mueran más toros! ¡Que no mueran al menos en los cosos taurinos!, se dice, o dicen algunos. Pero, ¿y los perros? ¿Han de exiliarse? ¿Tendrán que salir de las ciudades por siempre? ¿Qué camino les queda, qué sendero? Si es porque ensucian las calles, cóbrese en la cuenta corriente de los dueños el importe que corresponda- una cantidad verdaderamente disuasoria de comportamientos negligentes- o sufra el responsable la pena de colaborar con la comunidad, sin salario, por tiempo indefinido. Si es porque las mentes ociosas, que las hay, seguro, en la administración municipal correspondiente al lugar de residencia de quien redacta, estiman indispensable para la regeneración y mantenimiento de ese parque, parcela en la que falta de lo hermoso pues “aquí no hay pilón; ni fuentes; ni césped que recortar;/ ni flores…”, la ausencia de quienes son considerados los mejores amigos del hombre, lo que aún no supuso ponzoña por sí mismo, en todo caso, no será más que veneno sobre veneno. De modo que este parque no tendrá tampoco perros y mirará con envidia a los autorizados a recibirlos aún sujetos y sometidos al artilugio para preservar a los viandantes de un inoportuno mordisco. Así, porque este parque del que no se podrá cantar, “Con unos niños de polvo, siempre el dedo en la nariz/ y con los bolsillos llenos de pipas y regaliz/ y otros que hicieron novillos también se juntan aquí/ a culminar su aventura con un cigarro de anís”, ya que los chavales toman otras chucherías y los que se atreven fuman sin bromas, sino ingieren alguna otra sustancia más dura, claudica como parque y nos avisa: nos dice a gritos la nueva mala, la ingrata pero cierta designación tras la cual seremos agentes, policías los unos de los otros. Sino, ¿quién va a denunciar al perro o al perro dueño de perro que conduzca a su perro al trote o pasee por donde no debe o de manera impropia? ¿Cuántos policías dedicados a perseguir a los infractores por causas de tabaquismo, obesidad, o, por ejemplo, tránsito de perros en parques que agonizan? Ay, este parque ya no es parque ni es ciudad. Quizás lo armen un día de hormigón pintado y césped de imitación y en las afueras, dentro de un fortín residencial, de un búnker contra bandas de asaltantes, el último perro se meará porque no puede ladrar en los parques. Ni siquiera en un parque que no es “ná”.
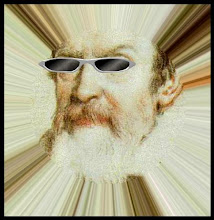
No hay comentarios:
Publicar un comentario