
Los sombreros también aman
Por Teresa Caballero
Voy a presentarme: soy el sombrero hongo del Señor Duncan. Solía vivir en la parte superior de un armario muy cómodo y amplio, en una caja redonda de Harrods. Salía casi todas las mañanas a caminar con mi amo y daba un largo paseo por la avenida Alvear frente a los parques de Palermo. Me acompañaban, indistintamente, el traje de franela, el príncipe de gales o el oscuro de vicuña. Los días de golf me quedaba reposando en mi caja de cartón, mientras salían: la gorra escocesa, la de tweed o la azul, alternativamente. Pero ellas para mí siempre fueron unas plebeyas, sin distinción ni buenas maneras.
Volviendo a las caminatas palermitanas, puedo contar que muchas veces el señor me quitaba de su cabeza para saludar a ciertas señoras a su juicio apetecibles, cubiertas con otros tantos sombreros igualmente deliciosos para mí.
Pero lo curioso ocurrió una mañana. Nos cruzamos con gente más linda que de costumbre. Linda y bien vestida y, sobre todo, magníficamente chapeautée. Súbitamente pensé en el Derby. (Cuando viajábamos a Inglaterra, mi tierra natal, la galera gris de copa alta me confiaba los fascinantes secretos de Ascot).
Pues sí, ese día fue muy especial. Al atravesar una de las calles angostas, el señor se detuvo. Mi corazón también. Un precioso sombrero de paja de Italia me enfrentaba con audaz coquetería. Mi dueño me sacó de su cabeza, y se inclinó a besar la mano de la dama a quien cubría mi provocativa tentación. Quedé en una posición absurda, la mano del señor me sacudía, me pasaba de un lado a otro con un nerviosismo desconocido en él, siempre tan sobrio. Conversaron, rieron. Todo duró un instante y en seguida estuve de vuelta en mi lugar: la cabeza del señor. El sombrero de paja de Italia se fue alejando hasta convertirse en un puntito lejano, perdido en los jardines de Palermo. Yo sin dejar de mirarlo.
Al otro día, cerca de las 12, volvimos a encontrarnos. Los cuatro estábamos contentos, parecíamos más jóvenes. El sombrero de paja de Italia —ahora con una cinta color azul— y yo. El señor y la dama elegante. A partir de ese día nos encontrábamos, puntualmente, casi todas las mañanas. Así durante algún tiempo. A veces salíamos a pasear en automóvil. Claro que entonces estaba la gorra-espía del chauffeur, que no nos gustaba nada. Ibamos a Hurlingham, a los partidos de cricket, y también al London Grill. Pero lo que más me agradaba era cuando tomaban el té en esa suite del Plaza.
Entonces nos dejaban sobre el sofá. Juntos, cerca, en ocasiones hasta podíamos rozarnos. Nada me resultaba más grato que sentir la tersura de la paja italiana sobre mi fieltro suave y sensible. Lo oscuro de mi piel contrastaba maravillosamente con el delicioso marfil de mi pareja. Mi señor y su bella dama. Yo y el lindísimo sombrero de paja de Italia. Siempre el mismo, y aún más encantador con cada una de sus variantes: el color de las cintas, una camelia blanca, el pinche verde, el morado, alguna hebilla, un velo insinuante.
Pero bien dicen que la felicidad no es eterna. Un día —lo recuerdo como tormentoso y frío— estábamos juntos en el sofá, amartelados, en éxtasis, entregados a una ensoñación divina, cuando de repente, tras un sonoro portazo y con la rapidez fulminante de un rayo, cayó sobre nosotros, como llovido del cielo —o en todo caso del infierno— un chambergo gris, común, vulgar, ni siquiera limpio, que fue arrojado con toda furia por su patrón, sobre nuestras hasta entonces felices existencias. Pertenecía a un detectiva, a un investigador privado. Tras él, un deslumbrante bicornio hizo su entrada al recinto. Pero no fue quitado de la cabeza de su propietario: un almirante. Acto seguido, se oyeron gritos, discusiones, forcejeos, insultos, vidrios trizados, un tiro. Y hubo olor a sangre. El mismo que percibía aquella vez cuando el señor se hirió en la frente con la punta de una ventana, en el Club Inglés.
Después, todo fue dolor, tristeza, soledad.
Nunca más volví a la cabeza del señor. Nunca más a su ropero.
Una gorra de vigilante, cubriendo la cabeza de su respectivo dueño, me recogió del sofá. Anochecía cuando me arrancaron de mi amada para siempre. Sobre mi espléndida cinta de raso cosieron un cartelito con la leyenda: "Prueba número 3" y me llevaron al Palacio de Justicia.
Aquí me encuentro desde entonces, en una habitación enorme, desvencijados sus pisos de madera, decrépitas sus paredes, juntando polvo y tiempo, entre sombreros, paraguas, viejas capas, cogoteras. A veces alterno con alguna boina, un chapelete, una castora. Acaso algún bombín, un canotier, una sombrilla.
Pero ni aquel sombrero de paja de Italia por el que todo perdí, ni el señor Duncan, volvieron a cruzarse en mi camino.
http://www.letralia.com/13/cr03-013.htm
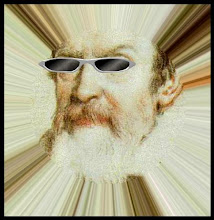
No hay comentarios:
Publicar un comentario