
Por David González
Entro en la oficina de empleo.
Algunas personas escuchan promesas de trabajo en el tablón de anuncios. Otras, guardan cola en fila de a uno, de a dos si contamos también a sus acompañantes, en hileras interminables, delante de mesas que son como puestos de aduana, que son puestos de aduana.
Estoy tan acostumbrado a no hacer nada, y detesto tanto todo este ambiente, como de hospital en horario de visitas, que el solo hecho de tener que venir por aquí cada tres meses, más que un puro trámite, se convierte, para mí, en una obligación, una obligación insufrible.
― Vengo a sellar la tarjeta del paro.
El funcionario está espatarrado en una silla giratoria.
― ¿Qué, David? ―me saluda, como si me conociera de toda la vida―. Te veo casi todos los días en los periódicos ―dice―. ¿Todavía sigues escribiendo?
Si me ves casi todos los días en el periódico, como tú dices, y te tomases la molestia de leer lo que dice en los artículos o en las entrevistas, sabrías que sí, que sigo escribiendo, y no estarías ahora aquí dándome el puto coñazo.
Esto es lo que quisiera decirle.
Esto es lo que le digo:
― De momento sí.
Su cara me suena de algo, me resulta familiar. Sé que le conozco. Pero no de qué.
― Yo lo dejé ― me dice, como si estuviéramos hablando de tabaco, alcohol o drogas, y no de poesía.
― Es una lástima ― le digo.
― Pero me alegra saber que otra gente no ― dice y me devuelve la cartilla del paro,
sellada.
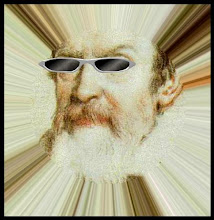
No hay comentarios:
Publicar un comentario