
LA RANA SABIA
Por Miguel Ibáñez de la Cuesta
Durante mucho tiempo me dediqué a la observación con paciencia de pescador. Anotaba, registraba, medía, comparaba. Mi intención era la de llegar a confirmar o modificar, según el más escrupuloso método científico, la hipótesis inicial.
La institución que me subvencionaba estaba muy interesada en el resultado final de mis trabajos. Ellos venían cada poco tiempo a preguntarme, yo les enviaba informes con regularidad y ellos me los devolvían con nuevas cuestiones que yo a mi vez integraba en mi investigación.
A diferencia de otras instituciones, ellos nunca me negaron recursos, dinero ni apoyo material. Mis colegas me envidiaban. Yo mismo me daba envidia, si me veía a mí mismo con cierta distancia, como si yo fuera otro (eso no es problema para mí: soy un científico).
Mi único problema apareció con el tiempo, y estaba muy relacionado con el tiempo, precisamente, si entendemos que el tiempo es como una flecha bien dirigida que debe ir a parar a algún sitio (eso tampoco es problema para mí: soy un científico bien orientado).
La perplejidad —que no me molesta mientras sea una sobria costumbre, un moderado hábito de asombrarse, y no un vicio— me empezó a inquietar cuando me di cuenta de que a cada nuevo descubrimiento mío ellos respondían con una nueva pregunta. Cada vez que yo, honradamente, daba por terminada mi investigación, ellos la reiniciaban con nuevos objetivos, nuevas metas, a veces absurdas o infantiles, como si quisieran prolongar mi estudio indefinidamente, y sólo por gusto, porque sí, porque no querían que se acabara aquel amor eterno entre el científico y su institución protectora.
Poco a poco —lo confieso— me fui percatando de que el objeto de la investigación era yo: mis reacciones, mis entusiasmos, mis decepciones.
Cada vez que yo les comunicaba mis avances, que yo creía importantes, ellos anotaban sus observaciones sobre mis estados de ánimo. Es posible que ellos mismos me hayan facilitado los descubrimientos que llegué a hacer, así como me han impedido que llegara a hacer otros, sólo con el fin de estudiar mi frágil psicología.
¿Qué debo hacer ahora? ¿Renunciar? ¿Denunciar?
Durante mucho tiempo lo estuve dudando. Por una parte me vencía la indignación. Por otra parte vivía bien, tenía dinero y no me faltaba prestigio.
Ahora ya sé lo que voy a hacer. Seguiré observando. Seguiré anotando (soy un científico que no sabe ser otra cosa).
Por una parte, soy consciente de no ser más que una rana para ellos. Por otra parte, una rana que se sabe manipulada ya es algo más que una rana.
A partir de ahora, mi campo de estudio es infinito: además de mis viejos objetos de investigación me incluye a mí, incluye a los que me estudian a mí, e incluirá algún día —no puedo pensarlo sin sentir un frisson d´horreur— un punto central desde el que todos los observadores son observados por alguien que a su vez es observado...
La institución que me subvencionaba estaba muy interesada en el resultado final de mis trabajos. Ellos venían cada poco tiempo a preguntarme, yo les enviaba informes con regularidad y ellos me los devolvían con nuevas cuestiones que yo a mi vez integraba en mi investigación.
A diferencia de otras instituciones, ellos nunca me negaron recursos, dinero ni apoyo material. Mis colegas me envidiaban. Yo mismo me daba envidia, si me veía a mí mismo con cierta distancia, como si yo fuera otro (eso no es problema para mí: soy un científico).
Mi único problema apareció con el tiempo, y estaba muy relacionado con el tiempo, precisamente, si entendemos que el tiempo es como una flecha bien dirigida que debe ir a parar a algún sitio (eso tampoco es problema para mí: soy un científico bien orientado).
La perplejidad —que no me molesta mientras sea una sobria costumbre, un moderado hábito de asombrarse, y no un vicio— me empezó a inquietar cuando me di cuenta de que a cada nuevo descubrimiento mío ellos respondían con una nueva pregunta. Cada vez que yo, honradamente, daba por terminada mi investigación, ellos la reiniciaban con nuevos objetivos, nuevas metas, a veces absurdas o infantiles, como si quisieran prolongar mi estudio indefinidamente, y sólo por gusto, porque sí, porque no querían que se acabara aquel amor eterno entre el científico y su institución protectora.
Poco a poco —lo confieso— me fui percatando de que el objeto de la investigación era yo: mis reacciones, mis entusiasmos, mis decepciones.
Cada vez que yo les comunicaba mis avances, que yo creía importantes, ellos anotaban sus observaciones sobre mis estados de ánimo. Es posible que ellos mismos me hayan facilitado los descubrimientos que llegué a hacer, así como me han impedido que llegara a hacer otros, sólo con el fin de estudiar mi frágil psicología.
¿Qué debo hacer ahora? ¿Renunciar? ¿Denunciar?
Durante mucho tiempo lo estuve dudando. Por una parte me vencía la indignación. Por otra parte vivía bien, tenía dinero y no me faltaba prestigio.
Ahora ya sé lo que voy a hacer. Seguiré observando. Seguiré anotando (soy un científico que no sabe ser otra cosa).
Por una parte, soy consciente de no ser más que una rana para ellos. Por otra parte, una rana que se sabe manipulada ya es algo más que una rana.
A partir de ahora, mi campo de estudio es infinito: además de mis viejos objetos de investigación me incluye a mí, incluye a los que me estudian a mí, e incluirá algún día —no puedo pensarlo sin sentir un frisson d´horreur— un punto central desde el que todos los observadores son observados por alguien que a su vez es observado...
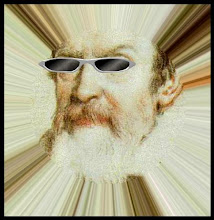
No hay comentarios:
Publicar un comentario